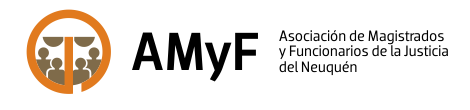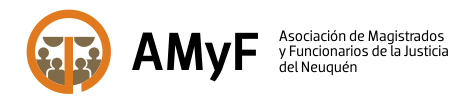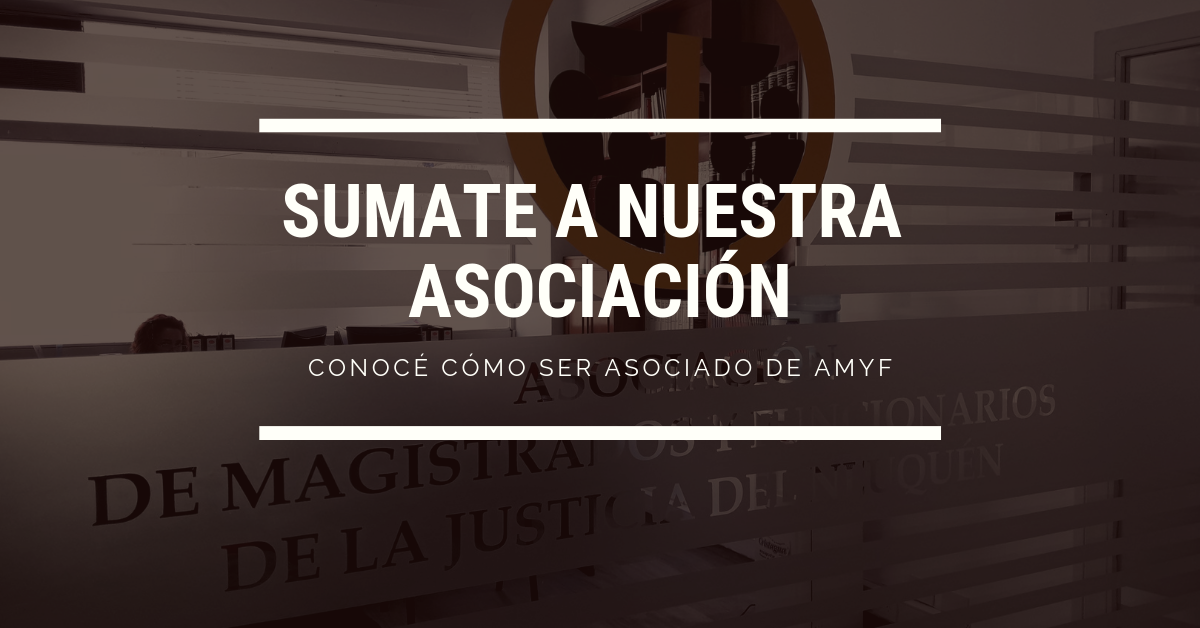Suicidios en contextos de violencia de género: desafíos periciales y éticos
En este mes de prevención del Suicidio, compartimos este artículo escrito por el licenciado en Criminalística, Lucas Bravo Berruezo. Además, es Diplomado Universitario Internacional en Violencia de Género, perito en Papiloscopía, y docente.
11/09/2025 AMYF
AMYF
En los últimos años, diversos estudios y observaciones clínicas han comenzado a alertar sobre el aumento de casos de suicidios de mujeres en contextos de violencia de género, en particular en relaciones marcadas por la agresión física y emocional reiterada. Aunque no siempre se los visibiliza como parte del continuo de violencia de género, muchos de estos suicidios son consecuencia directa de situaciones prolongadas de maltrato, control coercitivo y desesperanza aprendida.
En algunos casos, el agresor se retira del domicilio tras una fuerte pelea y, al regresar, encuentra a la mujer muerta. La modalidad más frecuente es el ahorcamiento, aunque existen también reportes de suicidios mediante arma de fuego reglamentaria, como en el caso documentado de una mujer policía. Este patrón plantea serios desafíos para el análisis criminalístico y médico-forense, especialmente cuando ambos miembros de la pareja presentan lesiones producto del conflicto físico previo.
La conexión entre violencia y suicidio
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es una de las principales causas de muerte en mujeres de entre 15 y 44 años, y múltiples estudios evidencian una fuerte correlación entre violencia de género y riesgo suicida. El informe de ONU Mujeres (2021) indica que las mujeres que han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus parejas tienen más del doble de probabilidades de intentar suicidarse en comparación con quienes no han sufrido violencia【ONU Mujeres, 2021】. En Argentina, la UFEM y la Oficina de la Mujer de la CSJN han documentado casos en los que los suicidios de mujeres ocurrieron en contextos de aislamiento, maltrato psicológico crónico y amenazas por parte de sus parejas【CSJN, 2022】.
Un estudio publicado en la Revista de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia concluyó que entre el 25% y el 40% de los suicidios de mujeres están vinculados a contextos de violencia interpersonal, aunque rara vez son tratados como tales en las investigaciones penales o estadísticas judiciales【Arias López, 2019】. En Neuquén, si bien los datos oficiales no siempre clasifican estos casos como “femicidios indirectos” o “suicidios inducidos”, existen reportes forenses de mujeres halladas sin vida tras peleas violentas, en las que sus cuerpos presentan lesiones cruzadas (hematomas, contusiones, cortes) que dificultan distinguir entre una agresión homicida y una conducta autoinfligida posterior a la violencia.
Dificultades periciales: lesiones cruzadas y reconstrucción
En términos periciales, estos casos resultan especialmente complejos por varias razones:
• Lesiones en ambas partes: El agresor refiere una pelea física donde también resultó lesionado. Esto puede ser real y concordar con lesiones en la víctima, pero también puede ser utilizado como estrategia de defensa (“fue una discusión mutua y ella se suicidó”). Por tanto, el perito médico-forense debe determinar la cronología de las lesiones, su intensidad, localización y compatibilidad con un mecanismo autoinfligido o externo.
• Simulación de escena: La existencia de lesiones previas al suicidio, como hematomas en antebrazos, escoriaciones o sangrado, puede generar dudas sobre si el suicidio fue inducido o si hubo participación activa del varón. En el caso del ahorcamiento, el análisis del surco de compresión, la posición del cuerpo y los puntos de anclaje deben evaluarse
exhaustivamente para descartar la simulación de un suicidio. El Modelo de Protocolo Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres señala que ante estos contextos se deben descartar toda intervención de terceros, incluso si se trata de un suicidio consumado, ya que puede haber inducción, facilitación o abandono de persona
【ONU Mujeres, 2014】.
• Instrumento letal disponible: En los casos donde una mujer policía emplea su arma reglamentaria consigo misma, la autopsia se enfrenta al desafío de determinar si se trataba de un suicidio real o un femicidio encubierto. El uso de un arma provista implica un riesgo agravado en contextos de violencia: por un lado, otorga un medio eficaz y letal a quien se encuentra en situación de desesperación; por otro, puede ser manipulada post mortem por un tercero. En estos casos, los peritos en balística y criminalística deben trabajar coordinadamente para reconstruir con exactitud trayectoria, distancia de disparo, residuos de pólvora, posición del arma, entre otros elementos.
• Carga emocional del caso: La evaluación psicológica retrospectiva de la víctima, cuando no hay denuncias previas, queda en manos de familiares y allegados. Las entrevistas deben realizarse con respeto y cautela para evitar especulaciones o sesgos. Asimismo, el perito debe considerar las posibles motivaciones invisibles: temor al abandono, amenazas, manipulación emocional, miedo a perder a los hijos, etc.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado en su jurisprudencia (caso González y otras vs. México–“Campo Algodonero”–, 2009) que las autoridades tienen el deber de investigar con debida diligencia todas las muertes de mujeres, incluso si se presentan como suicidios, y deben aplicar perspectiva de género en la evaluación de la evidencia, sin cerrar la causa prematuramente ni naturalizar la posibilidad de suicidio como desenlace lógico tras una pelea【Corte IDH, 2009.
El vacío estadístico y el abordaje preventivo
Una de las grandes problemáticas asociadas es que estos casos no siempre son registrados como vinculados a la violencia de género, lo cual invisibiliza su magnitud. No existen categorías claras en los sistemas judiciales ni forenses que identifiquen los suicidios “con causal contextual de violencia de género”, lo cual limita la capacidad de diseñar políticas públicas específicas. Se vuelve fundamental, entonces, que las autopsias y peritajes forenses documenten el contexto completo, incluyendo testimonios de terceros, antecedentes relacionales, dinámicas de poder y maltrato, incluso en ausencia de denuncia formal.
Desde la perspectiva preventiva, diversas organizaciones feministas y académicas han impulsado la tipificación de figuras como el suicidio por inducción, instigación o abandono agravado por violencia de género, algo que aún está en debate legislativo en Argentina.
El Ministerio Público Fiscal de la Nación y la UFEM han empezado a capacitar a fiscales y peritos en esta dimensión, entendiendo que algunos suicidios pueden ser el último acto de desesperación de una mujer que
sufrió años de maltrato sin respuesta estatal.
Bibliografía utilizada:
• ONU Mujeres & ACNUDH. (2014). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio).
• Arias López, D. M. (2019). Violencia de género y suicidio femenino en América Latina: una relación invisible. Revista de Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia.
• CSJN - Oficina de la Mujer. (2022). Informe anual sobre femicidios y muertes violentas de mujeres en Argentina.
• ONU Mujeres. (2021). Informe global sobre violencia contra las mujeres y salud mental.
• Corte IDH. (2009). Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009.
• UFEM (Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres). (2020). Relevamiento de causas con muerte dudosa de mujeres. Ministerio Público Fiscal.
• Página/12. (2023). "La muerte de una mujer policía reabre el debate por los suicidios vinculados a la violencia machista".
• Diario Río Negro. (2022). "Tras una discusión, la encontró ahorcada: los interrogantes de un caso complejo en Neuquén".